
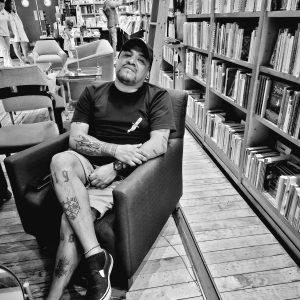
Jesús Fernando Alavez Salazar
“No existen los viajes de vuelta. El lugar al que vuelves está marcado por tu ausencia. Tú no eres quien se fue. Hace muchos años que lo sé. Lo aprendí en cada viaje y, sin embargo, seguí usando el verbo volver con toda la ligereza del mundo.”
Enrique de Hériz, Mentira.
“El neoliberalismo es capitalismo de guerra, donde el fin último es la neutralización y control del adversario para garantizar la reproducción del saqueo”
María José Rodríguez Rejas, Capitalismo de guerra y Estado de seguridad…
“[…] porque a veces tal vez no somos de donde nacemos sino de donde renacemos. A veces. Tal vez.”
Jessica Dos Santos Jardim.
El 9 de julio, Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, atajó con vehemencia la intimidación xenófoba que, camuflada bajo el manto de política migratoria, plantea instaurar el partido de extrema derecha Vox si llega al poder en el reino de España. Rufián les dijo a los diputados de Vox:
«Ustedes dicen que van a expulsar a ocho millones de migrantes en este país y a sus hijos […]. Me tienen despistado: porque no nos quieren a los indepes porque no queremos ser españoles, tampoco quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces ¿ustedes a quienes quieren? No quieren a nadie. Pero les voy a decir algo: ustedes no van a expulsar a nadie. A Nadie. Y mucho menos a ocho millones de personas en este país. Primero porque si expulsan a tanta gente, al final, va a tener que trabajar hasta Abascal —líder y presidente del partido Vox—. Y segundo, porque ustedes no representan a esos migrantes, ustedes representan a los empresarios que les explotan. Repito: ustedes representan a los empresarios que les explotan. Y si los empresarios que les explotan se enteran de lo que están haciendo, les van a comer ¡les van a comer!» [sic]
No es cierto que Vox impulse estas políticas migratorias al margen de sus representados o de la creciente base de simpatizantes que lo respaldan; al contrario, estas iniciativas reflejan una voluntad compartida. Sin embargo, las declaraciones de Rufián ponen de manifiesto una reconfiguración contemporánea de la doble explotación que atraviesa a la migración más pauperizada. Este fenómeno se exhibe en la sustitución del reconocimiento de derechos por dinámicas de control social, así como en la arquitectura del migrante como amenaza. Prácticas similares se observan en contextos como la persecución sistemática de personas migrantes en Estados Unidos. Todo esto está enmarcado dentro de lo que se conoce como securitización de la migración.
¿Qué es exactamente eso de la securitización? ¿Qué significa convertir un tema en un asunto de seguridad? ¿Por qué la migración pasa por este proceso actualmente?

A comienzos de la década de 1990, la Escuela de Copenhague —una corriente influyente en los estudios y políticas de seguridad contemporáneos— definió la securitización como el proceso mediante el cual un tema se convierte en una amenaza existencial. Este giro no ocurre de manera automática: requiere que un grupo significativo de personas, tanto en número como en capacidad expresiva, acepte esa narrativa como verdadera y urgente. En otras palabras, la securitización implica la realización discursiva de la idea de seguridad, frente a la cual se considera legítimo responder con todos los medios disponibles, incluida la fuerza.
Este proceso gira en torno a una figura clave: el actor securitizador, quien lanza la advertencia, quien pronuncia el llamado “acto de habla” que convierte un fenómeno, como la migración, en una amenaza. En el caso de Estados Unidos, este papel ha sido asumido por el presidente Donald Trump, tanto en campaña como en sus funciones gubernamentales.
El 16 de junio de 2015, al anunciar su primera candidatura presidencial, Trump declaró: “No queremos asesinos ni traficantes de drogas. No queremos que abran sus cárceles y nos los manden. Todos los días están robando vidas inocentes en ambos lados de la frontera.”
Ya en funciones, durante su segundo mandato, pronunció ante el Congreso el 4 de marzo de 2025: “He declarado una emergencia nacional en la frontera sur. Estamos enfrentando una invasión. Gracias a nuestras acciones, los cruces ilegales han caído a su nivel más bajo en la historia. Escucharon mis palabras y decidieron no venir.”
Las declaraciones no solo describían una situación: la construían. Esto no resulta inédito en el accionar de Donald Trump, basta recordar sus intervenciones públicas sobre el caso de los cinco de Central Park, incluso décadas después de su exoneración, reafirmando falsamente su culpabilidad durante el debate presidencial de septiembre de 2024. Al presentar la migración como una amenaza existencial, su discurso legitima medidas como la militarización de la frontera sur, la reactivación del programa Quédate en México y la promesa de ejecutar hasta un millón de deportaciones anuales. Así, la inmigración cuaja, desde el discurso oficial, como el obstáculo directo del sueño de “hacer América grande otra vez”.
El análisis de la securitización propuesto por los autores de la escuela de Copenhague tiende a omitir que la institucionalidad estatal no opera como una entidad homogénea, sino que está compuesta por un conjunto de actores heterogéneos con capacidad real de decisión sobre la economía y las acciones de un país, en función de relaciones hegemónicas. Es crucial subrayar que la securitización no implica necesariamente una intervención policiaco-militar ni la judicialización directa de los conflictos; alcanza con propagar la estigmatización como base para la criminalización de cualquier forma de lucha social. Para que esta construcción discursiva tenga éxito en presentar un riesgo o amenaza, se apoya en una teoría liberal del Estado que descarta la existencia de clases sociales, dominación y relaciones de poder desiguales o violentas.
Si bien, los teóricos de la escuela de Copenhague enuncian, no profundizan; intentan explicar la producción sociopolítica de la amenaza, sus medios y su modelado del sujeto, pero sin alcanzar el núcleo del asunto. La securitización no aborda la capacidad de difusión del discurso con base en los intereses de clase (específicamente, no de las clases más desfavorecidas), ni cómo esto impacta de manera heterogénea a las personas. Es decir, no considera las características etarias, de género ni de clase, y mucho menos las reestructuraciones de las territorialidades. Así, el discurso político, promovido por gobernantes, empresarios, grupos de presión, “líderes de opinión”, etc., presenta los riesgos y amenazas a la seguridad en el ámbito económico, político y social de forma desvinculada, alimentando la militarización social y perpetuando la visión del otro como enemigo/amenaza. Se trata de una descontextualización/extracción de las condiciones del campo social.
Estos posicionamientos se originan en la crítica a la globalización formulada por sectores de extrema derecha, particularmente por su vertiente nacionalista en Estados Unidos y Europa. Tal objeción no se limita a señalar las repercusiones económicas del proceso globalizador; coloca en el centro del debate sus presumidas implicaciones culturales.
Sin embargo, ninguna narrativa se sostiene exclusivamente por su anclaje ideológico. La securitización de la migración, en este sentido, implica un rediseño actual de la doble explotación que atraviesan los flujos migratorios. Esta ya no se enmarca únicamente (desde un ejercicio de la economía política, situándonos en la segunda mitad del siglo XX) en explicar cómo los migrantes son explotados tanto en sus lugares de origen (convirtiéndose en transferencia de fuerza de trabajo) como en sus destinos (donde enfrentan precariedad, tercerización laboral y discriminación) en la búsqueda del flujo inverso de remesas que, al llegar a las familias de los migrantes, conformaban gran parte de la base de la reproducción social, conocida como el sueño americano.
Así se articularon históricamente los movimientos migratorios desde México, El Salvador y Cuba (este último marcado por el agravante del bloqueo tras la declaratoria socialista de la Revolución y la posterior aprobación y aplicación de la Ley de Ajuste Cubano en 1966) hacia Estados Unidos.
Ahora, cada migrante detenido y deportado se convierte, en sí mismo, en una de las fuentes de acumulación más lucrativas para empresas como Geo Group y CoreCivic, compañías dedicadas a la gestión y operación de prisiones privadas y centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos.
El modelo de negocio de estas empresas se beneficia directamente del número de personas privadas de libertad, ya que reciben pagos por cada día que un individuo permanece bajo su custodia. Por ejemplo, Geo Group firmó un contrato por mil millones de dólares para operar durante 15 años Delaney Hall, el centro de detención reabierto en Nueva Jersey. Por su parte, CoreCivic reportó ingresos por 2 mil millones de dólares en 2024.
Para comprender esta deriva, es necesario retroceder a la década de 1990. Tras la caída del bloque soviético, la noción de enemigo se redefinió: dejó de ser una amenaza externa y abiertamente política para convertirse en una figura difusa e interna. El enemigo podía ser cualquiera: un vecino, un compañero de trabajo, un rostro familiar. Esta transformación se intensificó a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando se consolidó una nueva guerra contra los pobres, no solo bajo el discurso “preventivo” tapizado de ambigüedad, sino a través de una racialización geofocalizada: el mundo árabe y musulmán fue asimilado como terrorista; personas nacidas en México y Colombia, asumidas como narcotraficantes; y otros grupos fueron estigmatizados según coordenadas geopolíticas que refuerzan estereotipos viables para las políticas de seguridad global.
Así se materializa la securitización de la migración, sostenida por la relación directa entre la construcción retórica del enemigo en los populismos neoconservadores y el sentido común reaccionario que palpita más allá de las mal llamadas redes sociales. Al presentar a los migrantes como una amenaza a la seguridad, los flujos migratorios encarnan el ficticio miedo de los locales a la inseguridad física y laboral. Mientras tanto, los partidos de extrema derecha justifican políticas restrictivas que acentúan y facilitan su explotación redoblada.


En este contexto, el flujo migratorio venezolano —estetizado desde sus propias entrañas como “instagrameable” o “tiktokero”— no logró establecer una dinámica de retorno económico a través de las remesas, pero aparece como un fenómeno simultáneamente capitalizado desde su demonización (sin perder de vista que buena parte de dicha migración es consecuencia directa de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, especialmente desde el año 2015, y reforzada por los ajustes implementados por el gobierno venezolano actual), pues resulta altamente funcional para determinadas prácticas securitarias. Esto se refleja no solo en la criminalización y el traslado de más de doscientas personas venezolanas al circunloquial Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, sino también en el aumento del rechazo social hacia la migración en Polonia, avivado por el señalamiento de un joven migrante venezolano como autor del asesinato de una estudiante de doctorado en junio pasado; o en los debates legislativos en Chile sobre el proyecto de ley que busca imponer multas a ciudadanos chilenos que no voten, pero no a extranjeros con derecho a sufragio, donde sobresalieron las declaraciones del diputado socialista Daniel Manouchehri: “Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron; queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”.
La cetrería de migrantes en Estados Unidos ha provocado un choque de identidades nacionales: por un lado, el nacionalismo sostenido por el realismo de la extrema derecha; por otro, las protestas contra las redadas migratorias que se han refugiado en símbolos patrios —principalmente mexicanos—, un gesto que no solo evoca pertenencia sino también resistencia frente a la atomización social del “sálvese quien pueda”, dado que el flujo migratorio mexicano es el más establecido en el país, representando —según datos del Pew Research Center y de la Oficina del Censo de Estados Unidos— más del 20 % del total de las personas nacidas en el extranjero que hacen vida en suelo estadounidense.
Este hecho remite a la inquietud que asaltaba a Robert Jensen entre los años 2001 y 2003, en medio de la caída de las torres gemelas y las invasiones a Afganistán e Irak. Jensen se debatía entre dos formas de patriotismo: aquel que entiende la lealtad como apoyo a la movilización bélica, y aquel que concibe el patriotismo como crítica a esa misma movilización. Se preguntaba si sería posible imaginar un patriotismo libre de las sombras de la arrogancia y la autocomplacencia, es decir, si existía alguna forma de nacionalismo saludable.
La opinología revestida de intelectualoíde no tardó en señalar una supuesta incoherencia plasmada en las protestas de Los Ángeles, elaborada desde un razonamiento reduccionista: se critica a Estados Unidos mientras se apela a los símbolos del país del que se emigró y al que no se desea (o se puede) regresar. Esta lectura omite que el nacionalismo mexicano guarda una vinculación directa con el sentimiento antiestadounidense —aun cuando exista la necesidad o la aspiración de migrar al norte— y que los símbolos patrios invocados en la protesta (aunque activan la hegemonía cultural que México impone y se contrapone simbólicamente al poder global estadounidense) constituyen una forma de disputar el derecho a permanecer.
En una trama de sociabilidad e interiorización estadounidense plagada de actores deseosos de ejercer autoridad y poder, vemos a agentes que, apenas distinguibles por sus chalecos, detienen a quienes asumen como migrantes. Se normalizan prácticas como las detenciones fuera de los tribunales, las bromas inadmitidas de personas que simulan pertenecer al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en supermercados, y el despliegue del miedo como motor de una política migratoria securitizada. Todo esto trasciende las cuotas y métricas de rendimiento por cada detención y deportación.

La securitización de la migración es el exilio del exilio. Es un elogio forzado de la incertidumbre y un duelo perpetuo: tras el miedo de irse, viene el miedo a ser detenido; seguido del miedo de ser devuelto a un lugar que ya no es reconocible, y el miedo transversal de la supervivencia cotidiana, entremezclado con el miedo hacia el futuro. El exilio del exilio desconcierta, sobre todo, a los votantes y simpatizantes de Donald Trump, particularmente aquellos nacidos en América Latina, cuya readaptación ha sido útil al aparato que ahora les persigue. Habían conectado con él a partir del discurso meritocrático, desde la subjetividad del yo neoliberal, atraída por la arenga antiestablecimiento personificada en la figura del “exitoso empresario”. El corolario: la deslegitimación de la política, donde se vigoriza el discurso del “todos los políticos son iguales”. Negocio redondo que consolida la politización neoconservadora, tanto en quienes persiguen como en una parte considerable de los perseguidos.
Este fenómeno, al mismo tiempo, denota sucesos como los ocurridos en Torre-Pacheco, una localidad en la región de Murcia, donde se han registrado agresiones sistemáticas contra migrantes (lo cual responde a una estructura socioeconómica específica, ya que la industria agroalimentaria, sostenida por fuerza de trabajo principalmente migrante —al igual que en Los Ángeles—, tiene uno de sus principales nodos en esta región española); en Italia, con la organización denominada “artículo 52”, que se autodefine como defensora de la patria —en referencia al contenido del artículo 52 de la constitución italiana— y organiza patrullajes para cazar migrantes; o en República Dominicana, cuya política migratoria ha sido abiertamente antihaitiana, con medidas que incluyen la construcción de muros fronterizos, el despliegue de miles de efectivos militares y la deportación masiva de personas haitianas y dominicanos de ascendencia haitiana. En todos estos casos, la consigna se fundamenta en una correlación entre migración e inseguridad, aunque lo que realmente se acentúa son los crímenes de odio.
También en el marco de la externalización de fronteras, destaca el caso de Libia, que tras el desmembramiento del país y el asesinato de Muamar el Gadafi, fue convertida en un punto crítico de tránsito para migrantes procedentes del África subsahariana y Oriente Medio. Una vez interceptados, los migrantes son recluidos en centros de detención libios, muchos de ellos bajo el control de milicias armadas. Estos centros han sido señalados por reportes generalizados de tortura, extorsión, violencia sexual, detenciones arbitrarias y esclavitud.
Lo mismo ocurre con México, convertido de facto en un tercer país seguro sin contar con las condiciones estructurales ni institucionales necesarias para asumir tal rol. Este papel geopolíticamente coaccionado no se limita a la creación de la Guardia Nacional, que opera como un dique de contención militar frente a los flujos migratorios hacia el norte, sino que se remonta a la Propuesta de Política Migratoria Integral en la Frontera Sur de México, presentada en 2005, y especialmente al año 1995, cuando se prolongó la frontera sur de Estados Unidos hasta la frontera sur de México, al añadirse, este último, oficialmente a la denominada “guerra contra las drogas.” A ello se suma el caso de las deportaciones desde Estados Unidos hacia Sudán del Sur, un país atravesado por la guerra y sin garantías mínimas de protección para quienes son devueltos.
El muro de Gaza constituye un ejemplo ineludible de cómo una infraestructura física, sustentada en una narrativa securitaria, se emplea para ejercer un férreo control sobre una población. Su propósito trasciende la mera protección: busca contener la migración de los habitantes de Gaza (complementada por la complicidad de las autoridades egipcias al sur y el “uso disuasivo de la represión” al norte de la franja, donde las pocas personas que logran salir no tienen opción legal alguna de regresar) mientras se les desplaza y despoja internamente. En este proceso, la población palestina es redefinida como una amenaza existencial, lo que sirve de pretexto para una defensa militar que subyace a su genocidio.
La migración más empobrecida se convierte en una fuente de ganancias desde múltiples frentes, esta vez a través de lógicas de seguridad que operan de manera similar a los sistemas penales, basados en la aplicación de fuerza o dolor. Esta nueva racionalidad es actuarial y gerencial, cuyo objetivo primordial es la identificación, clasificación y gestión de “grupos de riesgo” dentro de la sociedad. Su propósito no es “vigilar y castigar” en el sentido de reformar, sino identificar y gestionar para acumular.

